
Alfredo González Ruibal
Prefacio
Este libro pretende contar la guerra a partir de los restos arqueológicos. Del Paleolítico a nuestros días, de China a los Andes. Muchos milenios de violencias colectivas que nos han dejado fosas comunes, fortificaciones y campos de batalla. Y, sobre todo, han dejado la tierra arrasada: los estratos de carbón, escombro y cenizas que encontramos los arqueólogos al excavar un lugar destruido por la guerra. Ahí descubrimos una parte de la verdad de la historia, a veces la más cruda. Y es una verdad que, como dice el escritor argentino Juan José Saer, solo se puede encontrar en la ceniza.
Durante los primeros miles de años de existencia humana, la arqueología es la única forma de conocer las distintas caras de la violencia. Hace unos cinco mil años los textos vienen a enriquecer la arqueología, pero no la hacen innecesaria. Ni siquiera en el caso de los conflictos más recientes. ¿Por qué? Porque la arqueología siempre podrá contar, a partir de los objetos olvidados y las ruinas, historias que nadie ha querido (o no ha podido) contar. Historias que nos hablan del soldado de a pie en una trinchera, de los civiles asesinados en una fosa común o del poblado arrasado por las legiones romanas al que ningún cronista de la Antigüedad dedicó una sola línea.
Este es un libro sobre guerra, más que sobre batallas. Porque la guerra es mucho más que batallas. Es, para empezar, lo que el antropólogo Marcel Mauss denominaba un «hecho social total», es decir, un fenómeno social, jurídico, económico, religioso e incluso estético que involucra a la totalidad de la sociedad y sus instituciones.(1) Con mucha frecuencia la historia militar lo olvida y los conflictos bélicos aparecen entonces reducidos a su faceta estrictamente castrense o, a lo sumo, política. Pero además la guerra no son solo hombres que combaten: es la destrucción de una ciudad, los saqueos, las deportaciones, la transformación del paisaje. Es un sinfín de formas de violencia que sufren tanto los combatientes como los no combatientes. Si bien la arqueología ha contribuido a que en-tendamos mejor la forma en que se desarrollaron las batallas,(2) aquí ocuparán un lugar secundario. Hay una decisión personal en ello: siempre me han interesado más las experiencias de las personas —soldados o civiles— que la estrategia. Como Svetlana Alexiévich, no quiero escribir sobre la guerra, sino sobre seres humanos en guerra.(3)
En este libro, por tanto, se cuentan muchas historias. De personas, más que de falanges o divisiones. De individuos normales y corrientes, hombres y mujeres, ancianos y niños, más que de generales y políticos. Se cuentan historias terribles de muerte y destrucción, pero también historias banales, del día a día, porque, como escribe Alexiévich, «en la guerra, aparte de la muerte, hay un sinfín de cosas, las mismas cosas que llenan nuestra vida cotidiana».(4) ¿Cómo era la vida en un fuerte de frontera en Estados Unidos a mediados del siglo XVII? ¿Cómo pasaban el rato en las trincheras los soldados de la primera guerra mundial? ¿Con qué jugaban los niños refugiados durante la batalla de Normandía?

Hablo de historias y también de Historia, con mayúscula. Porque aunque he tratado de escribir un relato sobre la gente en la guerra, también he tratado de escribir algo más que un relato: la arqueología nos ayuda a comprender procesos sociales y patrones históricos. A través de los restos materiales del conflicto podemos llegar a saber muchas cosas sobre cómo se organizaban las sociedades en el pasado (y en el presente), sobre cómo percibían la violencia y el papel que atribuían a la guerra. A través de los restos materiales también podemos descubrir cuándo la violencia empieza a convertirse en guerra o qué relación existe entre esta y la aparición de sociedades patriarcales, o con el cambio climático. También por qué las armas son tan hermosas, siempre, si cumplen una función tan horrible. A veces, en el pasado remoto encontramos respuestas para la violencia de nuestra era. O nuevas preguntas.
Tierra arrasada es un viaje en el tiempo y en el espacio. Nos moveremos a lo largo de un millón de años y cuatro continentes, tratando de comprender por qué y de qué manera los seres humanos se han masacrado unos a otros. La escala me ha obligado a prescindir de muchos detalles: he tenido que dejar fuera casos de estudio apasionantes y regiones enteras. En concreto, Oceanía y el Pacífico se encuentran ausentes; el extremo Oriente, infrarrepresentado. En parte tiene que ver con la cantidad de información disponible o fácilmente accesible y la elocuencia de los casos de estudio. También confieso que la guerra civil española no figura en estas páginas, pese a que es, probablemente a estas alturas, el conflicto más estudiado arqueológicamente.(5)
Este libro surge de un interés por la guerra que, como en tantos otros casos, comenzó en la infancia. Quizá, al contrario que en otros casos, a mí la guerra me ha fascinado tanto como me ha repelido o, quizá, me ha fascinado siempre por lo mucho que me ha repelido, como cualquier forma de violencia. Esa repulsión forma parte inevitable del libro. Es más, como a Svetlana Alexiévich, me gustaría haber escrito un libro que haga repulsiva la mera idea de la guerra.(6) También está presente mi preocupación por los derechos humanos. Como arqueólogo, trato de entender la guerra dentro de los parámetros culturales de cada época. Como ciudadano, me preocupa entender qué lleva a los seres humanos a ejercer la violencia y, especialmente, la violencia excesiva —lo que hoy llamamos crímenes de guerra.
Durante los últimos veinte años he estudiado muchos escenarios bélicos, en Europa y en África. He hablado también con víctimas, testigos y veteranos. He podido comprobar el daño persistente que causa la violencia, las cicatrices que parecen no cerrarse nunca. También esas experiencias forman parte del libro. Al igual que mi experiencia como arqueólogo de campo, a la que volveré con frecuencia en las siguientes páginas. El trabajo arqueológico nunca es solitario. Y por eso quiero agradecer a todos los amigos con los que he compartido proyectos en tres continentes a lo largo de los últimos veinte años, y muy especialmente al equipo de arqueología de la guerra civil española. Sin ellos, las experiencias que aquí cuento habrían sido distintas y el libro también. Mi agradecimiento va además a todos los colegas que generosamente han cedido imágenes de sus proyectos para ilustrar el libro y proporcionado referencias bibliográficas: sus nombres figuran en los créditos de las figuras. Mención especial merecen Ana Mayorgas Rodríguez, Candela Martínez Barrio y Laura Muñoz Encinar, por haber leído capítulos del libro y haber ofrecido comentarios constructivos. En Crítica, Carmen Esteban Escalante mostró su entusiasmo por el libro desde antes de que existiera y lo ha apoyado a lo largo de su realización; Rosa María Prats lo revisó a conciencia y ayudó a mejorarlo, y Raquel Reguera Martínez, Sílvia Díaz Corrales y Tomás Sánchez de Movellán colaboraron para que saliera adelante. No es necesario decir que los errores que persisten son únicamente de mi autoría.

Reflexiones finales
Cualquier libro que cuente una historia universal corre el riesgo de querer explicar la Historia. De hecho, las obras que ofrecen la clave para entender la evolución de la conducta humana han proliferado en las últimas dos décadas: las de Jared Diamond, Noah Yuval Harari o Steven Pinker, entre otras. Afortunadamente, los seres humanos somos demasiado complejos para que se nos pueda explicar mediante unos cuantos principios generales. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan tendencias: a lo largo del libro hemos podido ver algunas y en este epílogo me gustaría destacarlas.
Para empezar, algo que deja claro el estudio de la violencia en perspectiva de larga duración es que la brutalidad extrema, es decir, aquella en la que predomina el ensañamiento y en la que no se respeta la vida de los no combatientes, existe en los grupos humanos independientemente de su forma de organización social: la practicaron los neolíticos de LBK* hace siete mil años y los Pueblo Ancestrales hace mil, al igual que las sociedades medievales y los estados modernos. No obstante, aunque la brutalidad extrema es común, también es excepcional. Es común porque ocurre en multitud de culturas y períodos históricos; es excepcional porque no es la norma. No todo ha sido la guerra de los Treinta Años, el genocidio de Ruanda o la expansión mexica, y lo cierto es que en muchos territorios la paz —o el conflicto limitado intermitente— ha prevalecido a lo largo de siglos. Los seres humanos han sido capaces de encontrar alternativas al enfrentamiento armado mediante la negociación o la cooperación. E incluso cuando ha habido guerras, la violencia no ha sido siempre igual de salvaje.
Con frecuencia, el descubrimiento de una masacre espantosa en la Prehistoria se presenta como prueba de la brutalidad intrínseca del ser humano. En realidad, podríamos darle la vuelta al argumento y entender las fosas como prueba de la excepcionalidad de la violencia extrema. Porque la historia, a pesar de todo, no es una fosa común. De hecho, ninguna de las dos historias dominantes sobre la violencia es cierta: ni la de la violencia salvaje como constante sin cambios en el ser humano, ni la de la violencia salvaje progresivamente domada por el proceso civilizador. (7)
Lo que se observa en perspectiva global y de larga duración es que las sociedades se han visto sometidas a lo largo de la historia a ciclos de violencia: ha habido períodos de conflictos limitados y períodos de conflictos ilimitados, decisivos o totales. Esto no es solo característico de Occidente, sino también de regiones del mundo o períodos históricos sin formaciones estatales, como es el caso de la Prehistoria eurasiática o de las sociedades nativas norteamericanas antes del siglo XVI. Estos ciclos resultan muy visibles arqueológica-mente. Si la violencia extrema o la guerra ilimitada fueran el orden normal de las cosas en todas las sociedades o en las sociedades pre-estatales, el número de fosas comunes y sitios devastados por la guerra sería constante. Y no es así. El caso de la Prehistoria europea, que es la mejor conocida, es elocuente: ¿Por qué conocemos más casos de masacres para el final de LBK que para toda la Edad del Bronce? Porque al final de la LBK ocurrió un episodio de violencia extrema comparable en términos relativos a los que conocemos en la época histórica, como la guerra de los Treinta Años o la primera guerra mundial. Considerar que las fosas LBK son un testimonio representativo de cómo era la vida en el Neolítico es un error, lo mismo que pensar que la segunda guerra mundial es característica de nuestra experiencia cotidiana. Un problema de teorías sobre la violencia como las de Steven Pinker o Lawrence H. Keeley es que estigmatizan a las sociedades tribales (del pasado o del presente) como inherentemente agresivas. Otro problema es que no nos permiten entender la historia.

Porque solo si entendemos que la guerra sin límites no es lo habitual, podemos empezar a plantearnos preguntas históricas: ¿Qué lleva a que en un momento dado se desborden las normas morales que ponen límite a la violencia? Las causas son múltiples, pero existen algunas tendencias. Una de ellas es el cambio climático. Las largas sequías, por ejemplo, desempeñaron un papel destacado en la crisis del Bronce Final en el Próximo Oriente y posiblemente en las masacres del Nilo Medio hace 13.000 años. Más decisiva aún es la emergencia de un régimen climático impredecible, como en el sudoeste de Estados Unidos hace mil años y en la actualidad en todo el mundo. El pasado nos debería servir de advertencia.
La violencia extrema, la guerra sin límites, también aparece en contextos de expansión territorial y concretamente cuando la expansión pone en contacto a grupos culturalmente muy distintos, como los europeos y los amerindios en los siglos XVI y XVII o los europeos y los subsaharianos a fines del XIX. Aunque existe una preferencia transcultural por guerrear con el vecino, con quien compartimos códigos culturales, resulta más fácil deshumanizar al «otro», al que es diferente por su cultura, su religión, su ideología o su raza. Y someterlo a formas excesivas de violencia. Por eso la violencia de los nazis fue más bárbara en la Europa del este, donde las diferencias culturales eran llamativas, que en la del oeste, donde no lo eran.(8)
La violencia extrema acompaña con frecuencia el colapso de un sistema político: desaparecen los límites sociales impuestos a la guerra o bien se desatan tensiones que llevaban tiempo reprimidas. Un buen ejemplo es la cultura maya clásica: la mayoría de los ejemplos de violencia excesiva que conocemos arqueológicamente corresponden a sus fases finales, cuando el orden tradicional comienza a resquebrajarse. Pero la violencia extrema caracteriza también el nacimiento de nuevos regímenes políticos, especialmente cuando esos regímenes otorgan al soberano un mayor poder y lo asocian a la divinidad. Por eso los sacrificios humanos se practican en momentos tempranos de formación estatal en Mesopotamia, Egipto, Sudán y China, durante el tercer y segundo milenios a. C. Suelen desaparecer o disminuir drásticamente tras un breve período de tiempo y se borran de la memoria (Egipto) o se recuerdan como un crimen (China), una demostración más de que la violencia abyecta no es lo habitual en el comportamiento humano. También en este contexto debemos entender los sacrificios y el canibalismo en el incipiente estado azteca. Su desaparición a manos de los españoles nos impide saber cómo habría evolucionado, pero lo más probable es que su trayectoria no hubiera sido muy diferente a la de Mesopotamia o China. Deberíamos preguntarnos qué objetivos persigue el exceso de violencia. En varios casos está claro que lo que busca es construir memoria: una pedagogía del terror. Es el caso del Imperio neoasirio o los Pueblo Ancestrales. O Tell Brak en el Calcolítico. O el fascismo en el siglo XX. La diferencia es que en las sociedades premodernas la violencia se practica de forma teatral, ritual y pública, mientras que en los siglos XX y XXI el terror algunas veces se practica como espectáculo (las ejecuciones públicas de partisanos o las de ISIS), pero las más funciona de forma velada, por lo que se intuye o se sabe más que por lo que se ve (caso del terror estalinista o el de las dictaduras del Cono Sur).

Igual de interesante que la irrupción de formas excesivas de violencia son las limitaciones que se le imponen. Estas han existido desde mucho antes que la Convención de Ginebra de 1864. Es más, su funcionamiento fue habitual en tiempos prehistóricos. El escaso número de masacres indiscriminadas que conocemos durante la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro en Europa posiblemente tenga que ver con una regulación social, igual que la desaparición de los sacrificios humanos en Teotihuacán o el Egipto faraónico, por mencionar dos contextos bien distintos. En la restricción no solo intervienen códigos de honor, principios morales o leyes, también lo hacen los objetos y las prácticas materiales. Es significativo que en la Edad del Bronce europeo, el Japón Tokugawa y la Europa del siglo XVIII la limitación de la violencia excesiva coincida con ceremoniales bélicos elaborados y una cultura material refinada de carácter militar.
Otra cuestión recurrente que hemos visto a lo largo del libro es la relación entre guerra y orden social. Lejos de subvertirlo, la violencia institucional por lo general lo refuerza. Y lo hace, una vez más, a través de prácticas materiales: en los espacios que utilizan oficiales y tropa, en la comida que consumen y en donde la consumen, en la forma en que visten y hasta en las armas que utilizan. Lo hemos podido comprobar en los fuertes fronterizos de Estados Unidos en el siglo XVIII y en los de Argentina en el XIX, a bordo de los navíos del siglo XVII y hasta en los puestos militares fascistas del siglo XX. En la Prehistoria, la aparición de una cultura material específica para la guerra surge al mismo tiempo que una cultura material específica para la elite. Y entre los primeros objetos de estatus se cuentan las armas.
El género, al igual que la clase y la raza, impregnan la institución militar y la forma en que se practica la violencia. Una forma específica de identidad masculina —patriarcal y agresiva— se desarrolló en paralelo a la guerra como institución. Los guerreros forman comunidades íntimas, con sus códigos, sus relaciones sociales y afectivas y su identidad de grupo. Este tipo de comunidades se crean también a través de prácticas materiales: mediante el empleo de determinados objetos (armas, uniformes), el consumo social de determinadas sustancias (alcohol, tabaco y otras drogas) y el uso de determinados espacios androcéntricos como cuarteles, santuarios, fuertes, campamentos y trincheras. La identidad de género se crea también a través de prácticas diferenciales de violencia, tanto por lo que se refiere a quienes la practican como a quienes la sufren. El ejercicio de la guerra es universalmente masculino desde que hace su aparición. Es cierto que existen numerosos casos atestiguados arqueológica e históricamente de mujeres guerreras, y en este libro nos hemos encontrado con algunas (amazonas, vikingas, Mayas), pero son minoría respecto a las sociedades donde la violencia institucional es asunto exclusivamente de varones. Y de hecho no existen sociedades donde la guerra sea solo tarea femenina. Respecto a quienes sufren la violencia, los restos humanos dejan claro que no se suele matar igual a hombres y mujeres. Los múltiples y repetidos traumas perimortem en los esqueletos femeninos revelan que las mujeres son más habitualmente víctimas de ensañamiento, lo que implica violación (aunque esto no podamos observarlo directamente en los restos humanos). Los varones suelen morir más comúnmente (pero no siempre) en combate o en ejecuciones limpias. Es un patrón que se observa a lo largo de milenios y en culturas muy distintas.

La estrecha relación entre violencia e identidad (de clase, de género, racial) explica la gran elaboración de las armas desde que estas aparecen, en torno al cuarto milenio a. C. Las armas son hermosas y ergonómicas, se adaptan al cuerpo y acaban formando parte de este. El arma es indistinguible de quien la porta, sea en la Prehistoria o en el siglo XXI. La belleza de las armas tiene mucho que ver con la identidad masculina (sus principales usuarios), pero también con el acto transgresor que es matar. La guerra es una inversión del estado normal de las cosas, que es la paz. Y por eso no solo las armas se subliman, sino toda la institución de la guerra: los santuarios de victoria, la arquitectura militar, el atuendo, el cuidado corporal. La guerra es un momento de crisis y las crisis deben controlarse a través de rituales.
Pese a la importancia social de las armas, la tecnología más avanzada no siempre se ha aplicado a lo militar. Es más, aquí se observa una interesante trayectoria diferencial entre Europa y otros continentes hasta el siglo XIX. Mientras que en Europa las innovaciones tecnológicas beneficiaron prácticamente siempre y en primer lugar a la práctica de la guerra, en el caso de China, América y buena parte de África subsahariana sucedió lo contrario: en el mejor de los casos se aplicaron tarde o marginalmente. En China, la metalurgia del bronce con fines artísticos y religiosos adquirió un desarrollo extraordinario muchos siglos antes de que el conocimiento adquirido se utilizara para fabricar el mecanismo de las primeras ballestas, y el hierro en buena parte de África subsahariana se puso principalmente al servicio de la agricultura. Por lo que respecta a las culturas americanas, el conocimiento metalúrgico se empleó con fines decorativos y rituales, más que bélicos. Las armas siguieron siendo mayoritariamente de piedra y madera.
Algo a lo que la arqueología contribuye decisivamente es a cambiar nuestras nociones de cómo era la violencia coalicional en sociedades no estatales. Solemos considerar que en este tipo de grupos no existe estrategia militar, las normas brillan por su ausencia y la guerra, aunque frecuente, es localizada en el espacio y en sus consecuencias. Las tres asunciones son falsas. Por lo que respecta a la última, descubrimientos como el reciente de Tollense nos permiten imaginar un pasado muy distinto: una batalla campal entre miles de guerreros, provenientes de regiones a cientos de kilómetros y que se saldó con un número elevadísimo de bajas. En términos relativos, el daño demográfico que podía causar una guerra prehistórica no era muy diferente al de los conflictos contemporáneos. Los hallazgos correspondientes a la Edad del Hierro confirman que las grandes batallas no fueron una rareza.

Hay dos cuestiones sobre las que he insistido a lo largo del libro: el paisaje y el exceso. Me interesan ambas porque son fenómenos materiales y, por tanto, aprehensibles arqueológicamente. La relación del paisaje con la guerra es estructuralmente coherente con la relación que tiene la sociedad con el paisaje. Por eso las primeras sociedades neolíticas apenas lo modificaron con fines bélicos —como apenas lo modificaron con otros fines— mientras que las sociedades estatales lo hacen de forma intensa y permanente. Hay varios momentos clave en la relación: en la Prehistoria, la aparición de recintos fortificados; en la Antigüedad, las primeras ciudades (que en muchos casos son inseparables de la guerra), la emergencia de las grandes infraestructuras bélicas de uso temporalmente limitado que transforman el mundo a escala geológica —obras de asedio, caminos— y los muros territoriales (Muro de Adriano, Gran Muralla China). En la modernidad, las infraestructuras bélicas estandarizadas y globales y el sometimiento de la topografía a la geometría (ambos reflejados en los fuertes de estrella). En época contemporánea, la devastación del paisaje a escala continental, la destrucción profunda y permanente del suelo, la preeminencia de lo subterráneo y la modificación de la última frontera: el espacio. En cuanto al exceso, la guerra es, ante todo, despilfarro de vida y de materia, y por eso su huella arqueológica es siempre la desmesura: las fosas, los montones de huesos, las fortificaciones monumentales, las armas. Acabo de escribir este libro cuando la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, cumple un año. Y las imágenes que nos llegan son más elocuentes de lo que yo pueda escribir: ciudades convertidas en escombros, fosas comunes y maquinaria bélica reducida a chatarra. El panorama resulta familiar, no solo porque recuerde a cualquier guerra de los últimos cien años, sino porque refleja el exceso de cualquier conflicto desde la Prehistoria. Los montones de carros de combate calcinados en Ucrania no son tan distintos de los montones de armas de la Edad del Hierro en Illerup Ådal. Georges Bataille consideraba el exceso parte esencial de ser humano (de la vida, en realidad), un hecho ineludible e inexorable.(3) Lo que sucede es que ese exceso puede manifestarse de forma positiva, como creatividad y generosidad, o de manera ne-gativa y catastrófica —en la guerra o el consumo desaforado—. En nuestra mano está elegir.
Más allá de las grandes interpretaciones sociológicas, la arqueología nos ofrece una visión íntima y cotidiana de la violencia: la experiencia de los soldados y los civiles en su día a día. Qué comieron, dónde durmieron, de qué enfermaron, en qué creían, cómo fue su infancia, de qué forma murieron. Mucho de lo que hemos visto son actividades ordinarias en contextos que no tienen nada de ordinario. Y por eso objetos triviales como una escudilla o un amuleto adquieren, como por arte de magia, una potencia inusitada. La intimidad que revela la arqueología es también la de la violencia más sórdida: la descripción de una fosa común sirve de antídoto contra cualquier romantización de la guerra, contra los relatos épicos con olor a naftalina que vuelven a estar hoy de moda.

Quizá lo más importante de la arqueología, sin embargo, no tenga que ver con el conocimiento. Quizá lo más importante tenga que ver con la ética. Porque la arqueología extiende nuestra responsabilidad hacia los otros sin límites espaciales ni temporales. La extiende hacia personas que no conocemos y que pese a ello nos importan, o nos deberían importar, porque son seres humanos, como nosotros, que han vivido y han sufrido, igual que nosotros. Y en el caso de las víctimas de la violencia, más que la mayoría de nosotros. Para mí la arqueología es ante todo un ejercicio de compasión, que es una palabra hermosa, porque compasión significa «sufrir juntos». O mejor aún, es una forma de simpatía, el vocablo griego sobre el que se basa el latino y que extiende su significado: patior en latín es «sufrir», «soportar», pero pascho en griego es además «experimentar», «sentir», «emocionarse». La arqueología es, así pues, una forma de sentir con el otro, aquel a quien nunca hemos conocido, de quien nos separan décadas, siglos o milenios. ¿Es tan extraño emocionarse con quienes tuvieron que sepultar a los suyos masacrados en Koszyce hace cinco mil años? ¿Acaso es tan difícil ponerse en el lugar de quienes se encontraron asesinadas a sus mujeres, sus hermanas o sus hijas? La arqueología de la violencia nos acerca al pasa-do mucho más que cualquier otra porque no es necesaria traducción alguna. Enterrar a un hijo muerto es enterrar a un hijo muerto. En el Paleolítico de Sudán y en la Palestina del siglo XXI. Y si somos capaces de emocionarnos con el sufrimiento de quien vivió hace mil años, ¿cómo no hacerlo con quien está vivo hoy? Dice el poeta Luis Rosales que «la muerte no interrumpe nada». Negarle a la muerte la capacidad de interrumpir es como negarle la capacidad de decidir sobre la historia, sobre quiénes forman y quiénes no el círculo del nosotros, qué es contemporáneo y qué no lo es. Y es una capacidad que le niega otro poeta, Óscar Acosta, cuando escribe:
«Descanse en paz»
les dicen a los muertos
para que se refugien en su lápida.
Pero no quiero
que mi padre descanse
en sorda tierra.
Que no descanse.
Que su nombre tiemble.
Guerra a la muerte (10)
Guerra a la muerte es la que declaramos los arqueólogos cada vez que excavamos un yacimiento. Y dar guerra a la muerte es lo que yo he tratado de hacer en este libro. Para que los muertos sigan vivos en nuestra memoria. Para que, de algún modo, vivan para siempre.
Índice
1. Antes de la guerra. Violencia colectiva en el Paleolítico y el Neolítico
2. El alba de la guerra en Europa
3. Los reyes asesinos. Violencia en el origen del Estado
4. Civilización y barbarie. La guerra en Grecia y Roma
5. Razias y batallas campales: la guerra en la Edad Media
6. América: la guerra antes de Europa
7. La globalización de la violencia. La guerra a inicios de la modernidad
8. Violencias del siglo XIX: campañas imperiales y guerras civiles
9. La era de la devastación (1919-1945)
10. Las ruinas del presente. La guerra desde 1945
Notas
- Cultura de la Cerámica de Bandas, o LBK por sus siglas en alemán (Linienbandkeramik).
- Herrero, N., «Reflexiones en torno al concepto de “Hombre Total” de Marcel Mauss», Ágora: Papeles de Filosofía, n.º 5 (1985), pp. 49-58.
- Quesada Sanz, F. «La “Arqueología de los campos de batalla”: notas para un estado de la cuestión y una guía de investigación», Saldvie: Estudios de Prehistoria y Arqueología, n.º 8 (2008), pp. 21-36; Scott, D. D., y McFeaters, A.P., «The archaeology of historic battlefields: a history and theoretical development in conflict archaeology», Journal of Archaeological Research, n.º 19 (2011), pp. 103-132; Landa, C., y Hernández de Lara, O., Arqueología en campos de batalla: América Latina en perspectiva, Aspha, Buenos Aires, 2020..
- Alexiévich, S., La guerra no tiene rostro de mujer, Debate, Madrid, 2015, p. XXI)
- Alexievich, op. cit., p. 3.
- Sobre ella ya he escrito en otros lados: Volver a las trincheras. Una arqueología de la guerra civil española, Alianza, Madrid, 2016 y The Archaeology of the Spanish Civil War, Routledge, Abingdon, 2020
- Alexievich op. cit., p. XXII.
- Keeley, L.H., War before civilization, Oxford University Press, Nueva York, 1996; Pinker, S., The better angels of our nature: Why violence has declined, Penguin, Londres, 2012.
- Bartov, O., The Eastern Front, 1941–45, German Troops and the Barbarisation of Warfare, MacMillan, Londres, 1985.
- Bataille, G., La part maudite: précédé de La notion de dépense, Éditions de Minuit, París, 1967.
- «Que no descanse», en Millares, S. (ed.), La poesía del siglo xx en Centroamérica y Puerto Rico, Visor, Madrid, 2013, pp. 350-352.
Fuente: prefacio y reflexiones finales del libro de Alfredo González Ruibal Tierra arrasada. Un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI, Barcelona, Crítica, 2023.
Portada: Cuentas de un collar encontrado entre los restos de una niña judía asesinada en el pogromo de 1348 en Tàrrega (Lleida)(Tàrrega, Museu Comarcal d’Urgell)
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
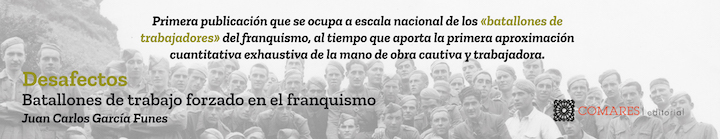
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada