Durante el franquismo, Manuel Zaguirre, quien fue líder estatal de la Unión Sindical Obrera, se encerraba en su habitación a los 15 años, para que sus padres no lo vieran leer textos históricos y políticos que desafiaban la represión de la época. También escuchaba vinilos de Raimon. “Era un acto ingenuo pensar que mis padres no sabían que era militante de un sindicato, cuando ellos pensaban igual que yo,” reflexiona en conversación con elDiario.es .
Zaguirre es uno de los sindicalistas represaliados por el franquismo a quienes la Universitat de Barcelona (UB) ha rendido homenaje este jueves, en un acto de reconocimiento a cinco figuras clave del movimiento sindical celebrado en el Paraninfo del Edificio Histórico de la universidad.
“Yo ya nací feminista, sindicalista, comunista y luchadora de todos los derechos”, afirma Maruja Ruiz, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), exlíder del movimiento vecinal en Nou Barris y militante activa en el PSUC. “Era jugarse la vida militar en esa época de represión”, añade.
Durante la dictadura de Franco, los sindicatos independientes fueron prohibidos, y solo se permitía la organización sindical controlada por el régimen. Cualquier intento de organizar o reivindicar derechos laborales fuera del control del Estado era duramente reprimido mediante despidos, encarcelamientos, torturas, exilio o incluso ejecuciones.
La periodista Neus Bonet ha sido la encargada de conducir y presentar este acto, que se enmarca en una iniciativa llamada Diada de la Memòria, puesta en marcha por la UB hace dos años con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del franquismo.
En la primera edición, en 2023, se rindió homenaje a estudiantes y profesores represaliados, y en la segunda, se recordó la ocupación de Barcelona por las tropas franquistas. Este año, el acto se ha centrado en el papel crucial del movimiento sindical en la lucha contra la dictadura.
La celebración coincide con la efeméride de la ocupación franquista de la ciudad y de la la UB el 26 de enero de 1939. Ninguno de los sindicalistas homenajeados —José Luis López Bulla, Camilo Rueda, Manuel Zaguirre, Maruja Ruiz ni Josep Riera— vivió ese momento, pero todos ellos padecieron la represión de los años posteriores, cuando la clandestinidad se convirtió en su única aliada.
Tras la presentación de Neus Bonet, el historiador y profesor de la Universitat de Barcelona, Andreu Mayayo, ha abierto su glosa histórica con una cita del pensador Walter Benjamin: “Es una tarea más ardua honrar la memoria de los seres humanos anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la memoria de aquellos que no tienen nombre”. A partir de estas palabras, Mayayo ha subrayado el papel fundamental de los sindicalistas, a los que ha definido como “el ADN del estado del bienestar'”.
Represión y reunión
“No son víctimas, sino luchadores y luchadoras”, ha afirmado Mayayo, que ha desgranado las historias de cada uno de los sindicalistas repasando sus trayectorias.
“Hacíamos las reuniones de forma clandestina, en la montaña, aquí en Badalona, cerca del hospital de Can Ruti. Había un algarrobo muy grande, y nos metíamos debajo, porque desde lejos no se veía que estábamos reunidos”, recuerda Camilo Rueda, militante de la UGT y del PSC. “Allí nos encontrábamos hasta 15 o 20 personas, a primera hora, los sábados, domingos o por la tarde-noche”, explica.
En abril de 1975, mientras repartían a mano octavillas en Badalona para pedir la libertad sindical y la celebración del 1 de mayo como Día de los Trabajadores, Rueda y su grupo de la UGT fueron sorprendidos por un policía de paisano.
“Le puso una pistola en la nuca a un compañero y se lo llevó”, explica Rueda. Tres de ellos decidieron seguirles para alertar al abogado de la UGT, pero el agente se giró y comenzó a disparar. “A mí me alcanzó con dos tiros”, añade.
Las balas le dañaron el hígado, el bazo y el colon, lo que le obligó a permanecer ingresado casi cinco meses en el Hospital de Sant Pau. “Los primeros 45 días estuve secuestrado en mi propia habitación, con una pareja de policías custodiando la puerta las 24 horas. No dejaban entrar ni a mis hermanos; cada visita era un suplicio”, rememora.
Josep Riera, figura clave de la Unió de Pagesos, quien lideró el sindicato durante más de dos décadas, evoca cómo la primera reunión en la que los agricultores de Mataró, una ciudad cercana a Barcelona, decidieron implicarse en la Unió de Pagesos se celebró una fría noche de febrero en su casa.
Riera se define como “agricultor de día y sindicalista de noche”, pero ni siquiera la clandestinidad evitó que fuera detenido en una redada por el régimen, enviado a la emblemática prisión de La Modelo y mantenido sin juicio durante años.
“Nos reuníamos en el campo, en la iglesia, incluso las monjas nos ayudaron a buscar locales”, añade Maruja Ruiz. “Pese a la organización que llevábamos, estábamos muy perseguidos”, concluye.
La lucha sindical
“No nos quedaba otra que luchar. Hoy parece que hay una crisis de valores, ahora solo importa uno mismo y el vecino da igual”, lamenta Ruiz. “Antes luchábamos incluso por tener guarderías, cuando el único sitio al que podíamos ir era la cárcel”, admite.
Ruiz todavía recuerda cómo las mujeres de los trabajadores del sindicato organizaron un encierro de 28 días en la iglesia de Sant Andreu de Palomar para defender el empleo de los trabajadores de Motor Ibérica, que fue la filial española de la multinacional japonesa Nissan.
En el barrio de Cirera, en Mataró, en plena barriada de migrantes andaluces, Riera recupera los años en los que asistía a una escuela nocturna para jóvenes trabajadores, organizada junto a otras actividades políticas prohibidas por el franquismo. Comisiones Obreras fue una de las principales impulsoras de la iniciativa.
“Teníamos hasta una multicopista para imprimir documentos clandestinos”, señala. Fue en aquellos años cuando llegó desde Andalucía José Luis López Bulla, otro de los homenajeados por la UB, que acabaría convirtiéndose en el líder de Comisiones Obreras en Catalunya.
“Luchamos mucho para conseguir justicia. Cientos de militantes acabaron en las cunetas y siguen desaparecidos”, afirma.“Tenemos que defender siempre los derechos conquistados porque según quien gobierne nos los pueden quitar mañana”, añade.
“Mira lo que pasará en Estados Unidos, gobernará un señor que ha anulado ya toda una serie de derechos políticos, sindicales y democráticos”, concluye refiriéndose al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump que este lunes tomó posesión.
Zaguirre reivindica todo lo que es, según él, la clase trabajadora. “Es conciencia, dignidad, sentido de la vida y aspiraciones. Un sindicalismo que se diga democrático, con vocación de progreso y transformación social, debe asumir y defender estos valores. Y creo que eso se está perdiendo”, lamenta.
“Para un trabajador migrante andaluz de aquella época como yo, la universidad era un mundo inalcanzable”, admite Zaguirre. “Por eso, pisar por primera vez la Universitat de Barcelona para recibir un reconocimiento es, sin duda, el mayor honor que podría imaginar”, remacha.
“Este no es un acto de nostalgia, sino de reivindicación, porque la Universidad quiere ser un testigo crítico del pasado”, ha afirmado el rector de la UB, Joan Guàrdia, antes de entregar una placa a los homenajeados junto a la secretaria general de la universidad.
“Este reconocimiento no es solo mío, es para todos los que lucharon conmigo”, ha afirmado Zaguirre, refiriéndose a aquellos compañeros militantes que, pese a la Ley de Memoria Democrática, siguen todavía en el olvido.










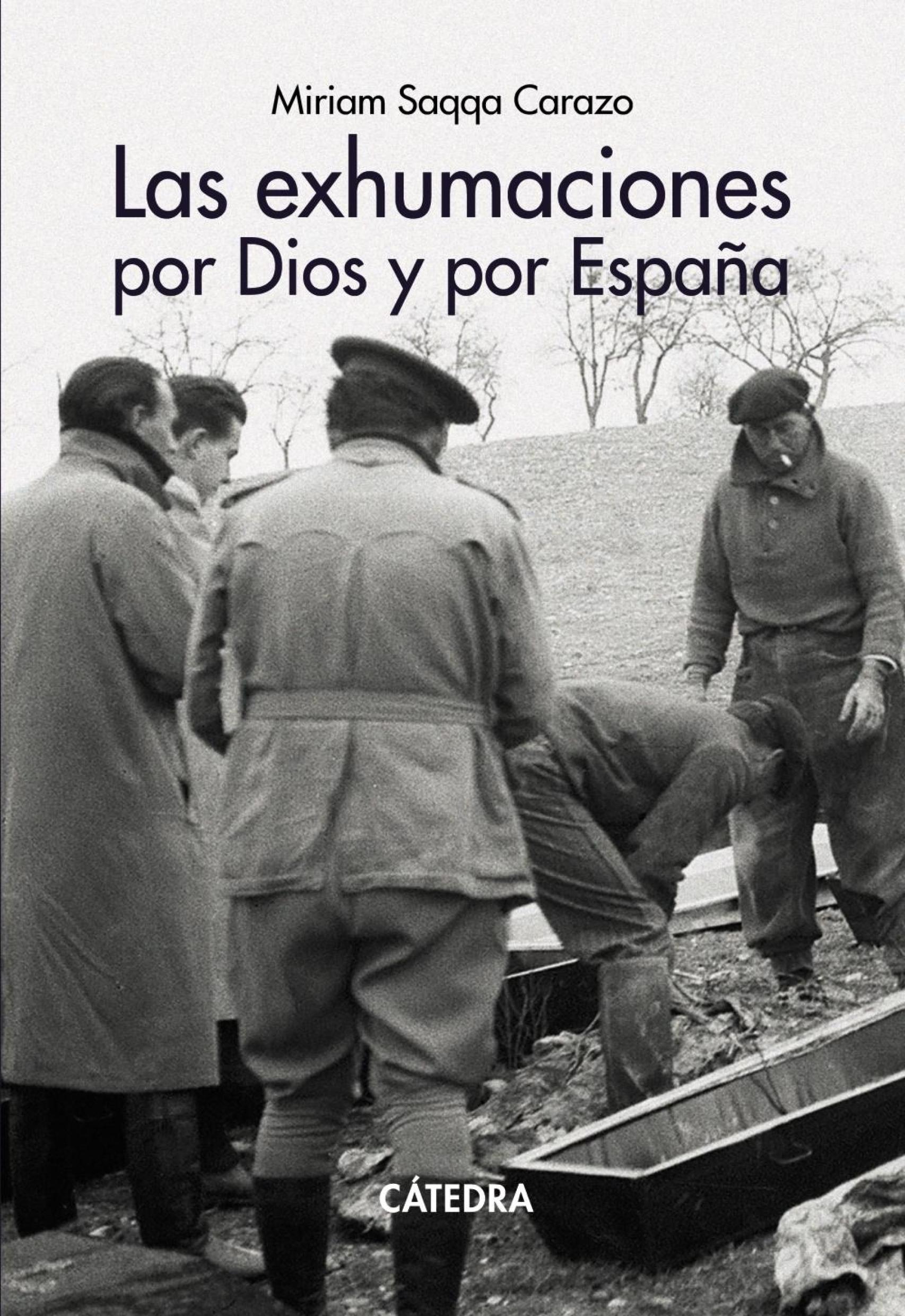


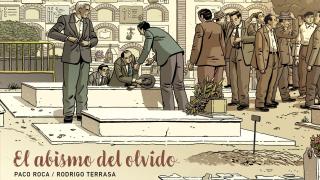
0